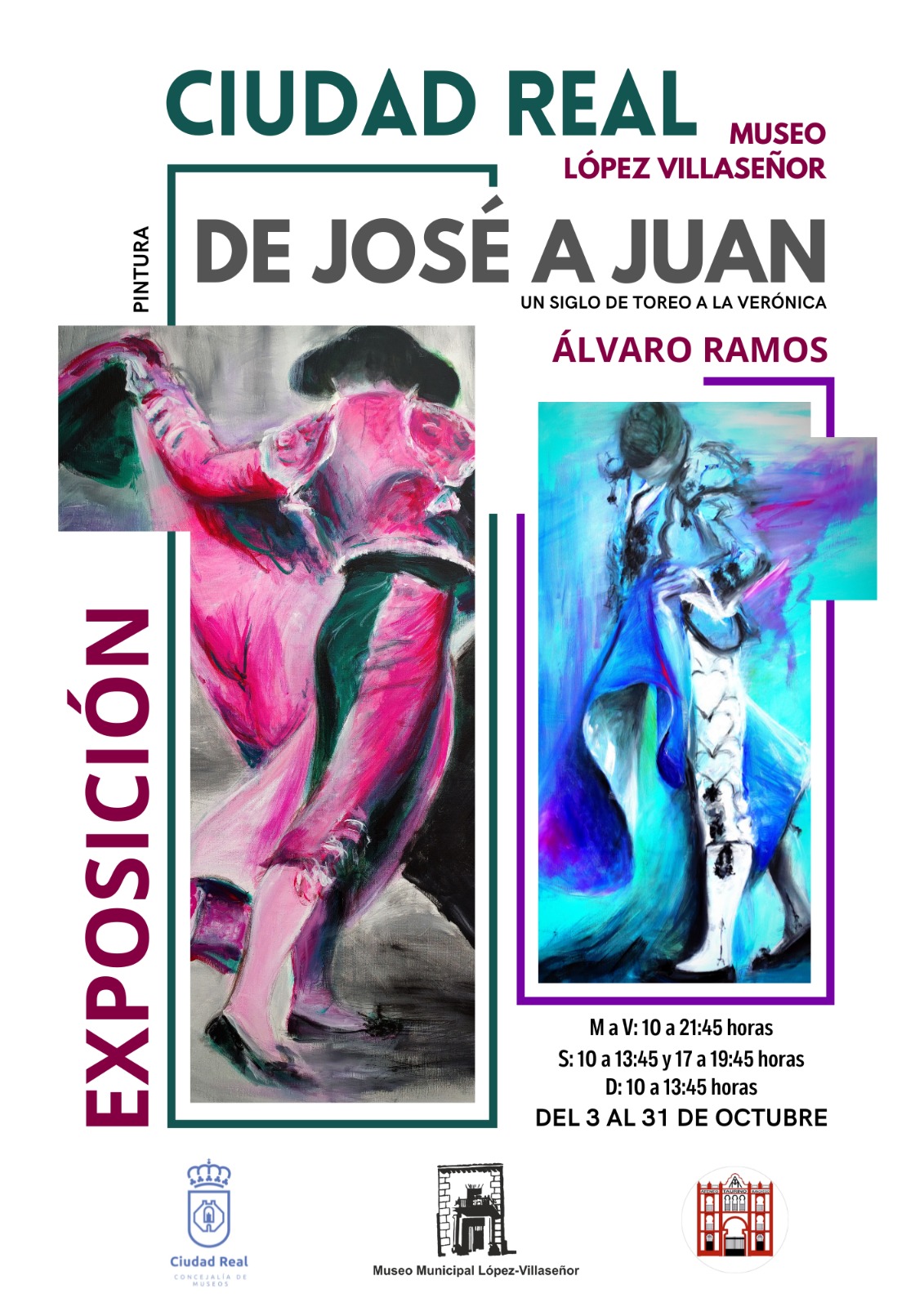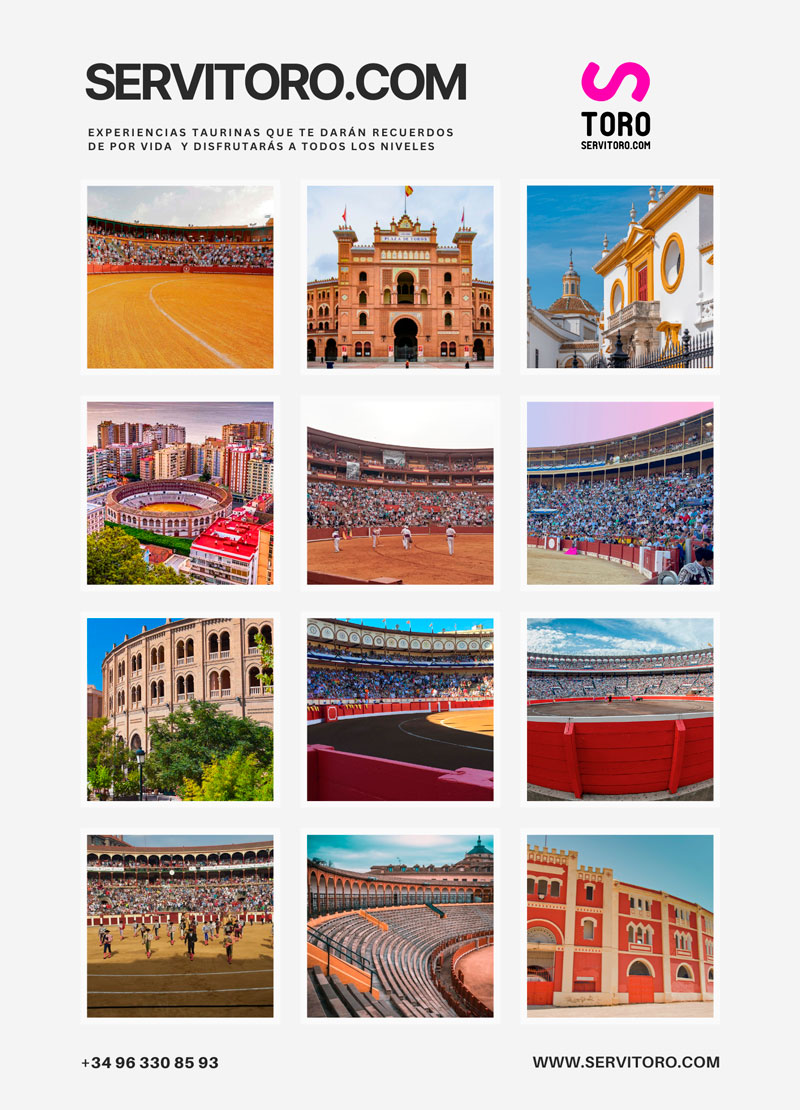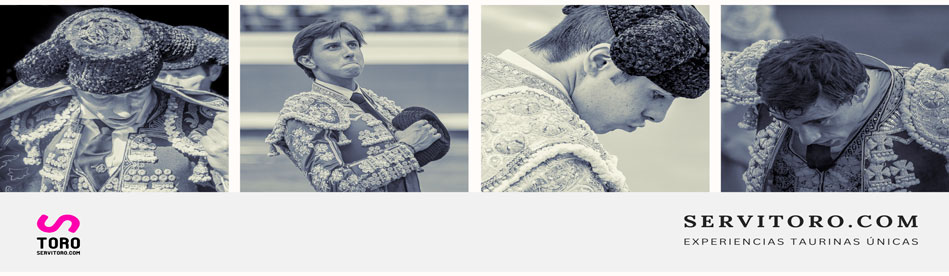(OPINIÓN)
Por Paco March
Hay momentos en la vida que, para bien o lo contrario, se quedan “guardados en un cajón, donde guardo el corazón” , a la sabiniana manera. Y uno de esos, para bien, ha ocurrido en la mañana siguiente al mano a mano que quien firma mantuvo estos días con el maestro Curro Vázquez en San Sebastián convocados por la siempre activa Peña Taurina que lleva el nombre del recordado crítico taurino Paco Apaolaza.
Al efecto, el encuentro reunió en la sede de la Casa de la Rioja de la capital donostiarra a varias decenas de aficionados que, pese a las no muy allá condiciones meteorológicas (lluvia, viento, frío, nada inusual, claro) acudieron para ver y escuchar a un torero -¡y qué torero!- de setenta y cuatro años que, a una trayectoria profesional y humana por sí sola merecedora de ello, añadió, la mañana del pasado 12 de octubre en Las Ventas y después de más de dos décadas retirado de los ruedos, la rubrica, el sello, de una demostración luminosa, emotiva, soberbia de inmarcesible torería, ya desde el paseíllo, en cada andar, cada cite, cada irse y volver a la cara del novillo, cada verónica, redondo, natural, trincherazo, trincherilla… hasta la estocada, que resultó un monumento.
De aquella mañana y mucho más habló Curro Vázquez y quienes lo escuchaban hacían suyo aquello, no siempre certero pero sí en este caso, de “se torea como se es”, y viceversa.
Pero quedaba algo más para hacer en esas veinticuatro horas compartidas con el “Curro de Linares” en Donosti: un paseo matinal por La Concha al día siguiente, haciendo tiempo para ir al aeropuerto de Fuenterrabía y desde allí, avión mediante, el maestro a Madrid y el escriba a Barcelona.
Entre nubes y claros el cielo, en calma la mar, algún valiente nadando en aguas que supongo frías, el paisaje de postal, caminábamos -el maestro con elegante abrigo, bufanda al cuello, andar pausado, verbo lo mismo- hablando de toros pero no sólo.
Y en ésas, casi pegado a la barandilla de La Concha, un hombre de mediana edad pasa ante nosotros y, con respeto y casi un susurro, para no molestar, saluda: buenos días, maestro.
El maestro, Curro, o sea, se detiene, gira levemente la cabeza hacia el autor del saludo y con una sonrisa da las gracias y estrecha la mano. Con un “bienvenido a Donosti” y sin pedir un selfie, el hombre sigue su camino y nosotros el nuestro, no sin dedicar el rato inmediato de la conversación a lo sucedido, con tanta alegría como sorpresa, algo, esto último, que no lo es tanto pues Curro comenta que desde ese 12 de octubre venteño, son muchos los momentos parecidos cuando pasea por Madrid y destaca que quienes más lo hacen son jóvenes, esos que no pudieron verlo de luces y que lo descubrieron vestido de corto.
El añadido a la emoción del momento es que ese saludo se produjo no en la calle Sierpes o en Manuel Becerra, sino en el Paseo de La Concha, en una ciudad, San Sebastián, en la que Curro Vázquez no llegó a torear nunca (los años sin toros entre el adiós a El Chofre y la inauguración de Illumbe tuvieron mucho que ver, claro) pero que, como quienes fueron a su encuentro en el citado acto de la Peña Paco Apaolaza y el paseante matinal, lo tienen en su memoria sentimental, esa que -decíamos- se agitó una mañana de otoño en Las Ventas.
De y sobre Curro Vázquez escribieron hace veinte años Rubén Amón y Juan Luis Cano un libro de título significativo: “Curro Vázquez. Pasa un torero”. Y sí, cuando pasa o pasea Curro Vázquez, pasa un torero. El porte, el ademán, el andar… algo indefinible, como esa torería que se tiene o no se tiene y que a Curro Vázquez le rebosa. En el aeropuerto, entre el gentío de la cola que esperaba para el embarque, tal vez alguien, sin ni siquiera identificarlo, quiero imaginar que para sí habrá gritado “¡ahí va un torero!”.