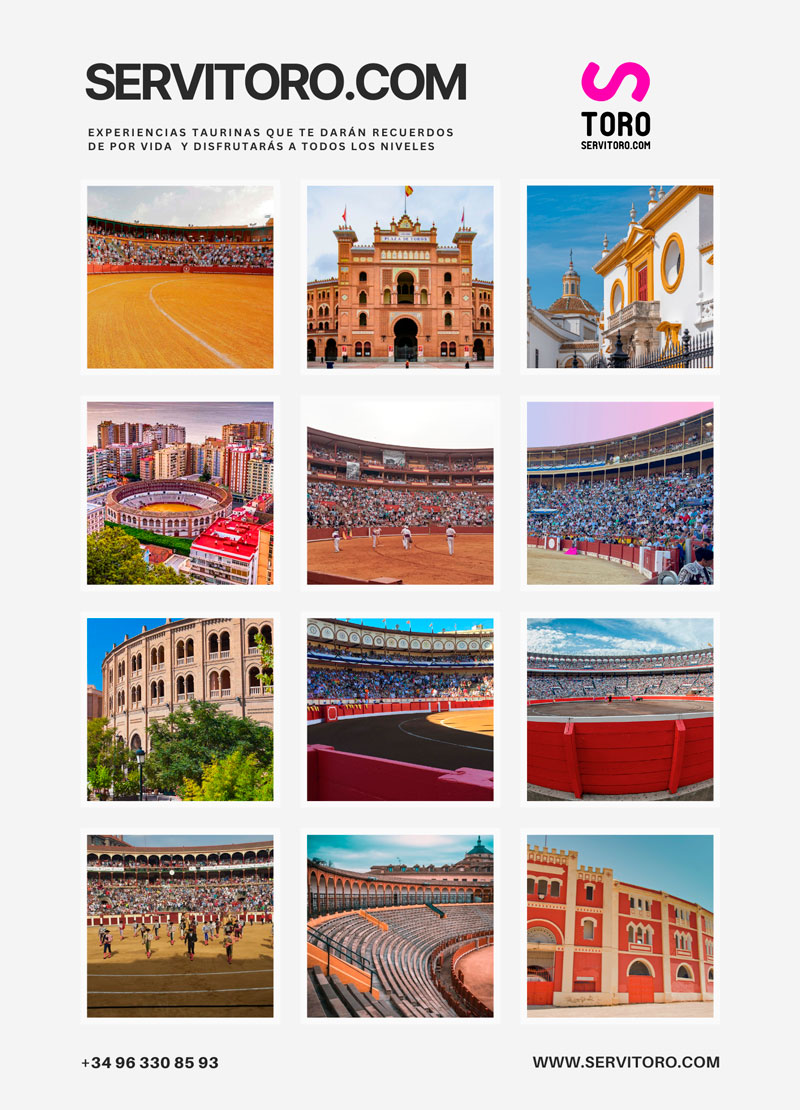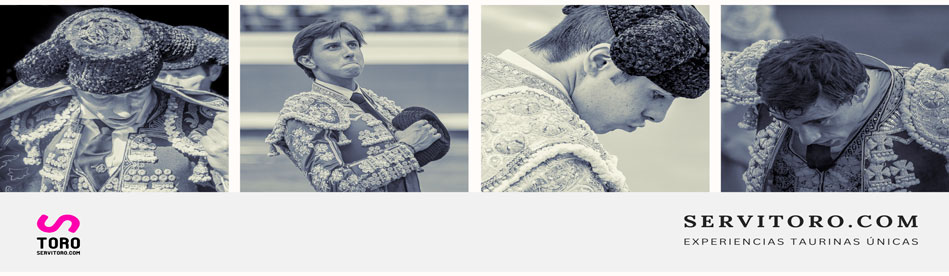(OPINIÓN)
Por Paco March
«Fui peregrino en mi patria / desde que nací / y fue en todos los tiempos / que en ella viví / y por eso sigo siéndolo / ahora y aquí / peregrino de una España / que ya no está en mí / y no quisiera morirme / aquí y ahora / para no darle a mis huesos / tierra española». (José Bergamín, en la hora de su adiós)
El próximo 28 del tan taurino agosto se cumplirán cuarenta años de la muerte en San Sebastián de José Bergamín, un español contradictorio que eligió ser enterrado en Fuenterrabía. A su entierro acudió, en representación del Ministerio de Cultura, el Director General del Libro, Jaime Salinas: “José Bergamín era de una de esas personas de las que desgraciadamente no hay bastantes en España”, dijo antes de añadir: “Hacen falta en España muchos Bergamín”.
José Bergamín es un nombre esencial en la cultura española de los últimos noventa años, a partir precisamente del acto fundacional de la llamada Generación del 27. La Generación de la República, como siempre prefirió llamarla el autor de “El Arte de Birlibirloque”. José Bergamín no fue un escritor convencional, porque no era un hombre convencional. Y viceversa. José Bergamín vivió la vida de forma apasionada pues se sabía mortal y sólo así le daba sentido. Si torear es hacer lo contrario de lo que quiere el toro, vivir es hacer lo contrario de lo que quiere la muerte, y a esa burla se entregó con el coraje de su inteligencia y la fuerza de su humanidad desbordada. Cada nueva (re)lectura de José Bergamín es un descubrimiento, una bocanada de aire para respirar esa libertad a la que el ser humano nunca debe renunciar.
José Bergamín lidió toros marrajos sin volver nunca la cara y salió triunfador. Fue por la vida galleando, airoso en el recorte burlón, gitano enjuto y fantasmal, paradoja del español, rey republicano del valor tancredista y se puso el mundo por montera para escuchar la soledad sonora de la música callada del toreo.
José Bergamín fue torero de valor en el ruedo ibérico y, por eso, le cogieron mucho los toros pregonaos de la ignominia, la intransigencia, la delación, la mentira y la vergüenza. Bergamín nunca echó el pasito atrás, siempre cargando la suerte, el pecho y el corazón por delante, pisando el terreno de las cornadas traicioneras. Acaso fue tremendista, aunque uno mejor diría artista, que esos sí que tienen valor. Por eso Rafael de Paula fue su torero y a él dedicó, porque fue quien se la inspiró, «La música callada del toreo».
Bergamín se acercó al toreo desde su forma de pensar la vida pues ve en él algunas de las respuestas a los grandes problemas de la existencia: la muerte, el destino, el valor, el riesgo, el arte, las emociones, los sentimientos… Vivió una época taurina de esplendor, fue amigo de muchos de los protagonistas, pero su enfoque de la tauromaquia nunca fue el del mero cronista, ni utilizó esa proximidad. El lenguaje taurino bergaminiano le aleja (de ahí su dificultad) del casticismo que impregna la cultura taurina y se acerca al ideal noucentista de universalidad, dándole una vuelta de tuerca genial: “el toreo no es español, es interplanetario”. Y va más allá: “el casticismo costumbrista ha corrompido las corridas de toros, ni más ni menos que el teatro, la literatura, la pintura, la arquitectura, la música, el catolicismo, la política… A todo lo ha hecho infraespañol”.
De toda la –a menudo silenciada– obra, taurina o no, de José Bergamín, me detengo en “El Mundo por montera”, publicado en 1936 y dedicado a su hijo Fernando. Es un texto en el que recrea las figuras de Pepe Hillo, Montes y Cúchares, a los que no duda en enaltecer como grandes señores del toreo en el siglo XIX español, nuestro estupendo siglo XIX en el que el toreo, los toreros, toman carta de naturaleza por encima de la aristocracia protectora. Son ellos los creadores de escuelas, pautas, normas, formas, que aún hoy perduran.
Y Bergamín se fija en Cúchares (Francisco Arjona) quien, cuando verificaba con precisión y garbo cualquier suerte de torear, se volvía burlonamente al público y le guiñaba un ojo. En ese gesto Bergamín encuentra un detalle inteligente: ese detalle, guasón, nos revela toda una moral, una moral del toreo que por arte de birlibirloque se nos hace representativa, simbólica, de una conducta humana. A partir de ahí establece un curioso juego de espejos entre la verdad y la trampa. Cúchares pasó de ser un torero que ejecutaba las suertes a la perfección y con riesgo, a buscar la ventaja. Bergamín echa mano de lo que se atribuye al propio Cúchares “ la suerte más difícil del toreo es salvar la vida”, volver a casa intacto, sin rasguño ni siquiera en el traje, luminosa máscara de su intrépida lucidez, de su mágica sabiduría para sortear el peligro, los peligros mortales de su arte. Se pregunta: “ ¿Es esto una suerte de veras o se hizo para Cúchares una trampa?”. Y deduce: “Hay muchos casos en la vida –en las artes, en las letras, en la política – como el de Curro Cúchares. Hay muchas conductas humanas que empezaron dando su vida por su verdad y acabaron dando su vida por su vida, acabando, así, por hacer trampas”.
Cambiado el milagro por la trampa, para Bergamín vivir de milagro es vivir de veras, vivir en peligro, como quería Nietzsche y no vivir sin peligro, escamoteándolo, vivir de mentiras, vivir de trampas. La suerte del torero en la plaza es no tener donde caerse muerto, vivir de milagro es la suerte de verdad del torero y de lo que de torero o dominio, señorío, de la suerte, por la verdad, hay en toda verídica y veraz vida humana.
Memorable Bergamín; fascinante Bergamín, paradójico Bergamín, tan rojo y tan cristiano. Siempre vigente Bergamín.